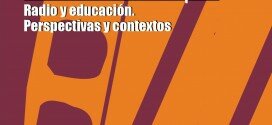Para la dictadura del Estado Novo brasileño -bajo el gobierno de Getúlio Vargas-, la radio fue un elemento fundamental para la educación doctrinaria de la población. Este artículo presenta algunas de las estrategias utilizadas por el gobierno nacional y por la interventoria (gobierno) del Estado de Pernambuco para este fin. E, igualmente, se suscribe las imágenes y las metáforas utilizadas en la elaboración de la verdad autoritaria. En este entramado político, ideológico y educativo la radio (Rádio Clube de Pernambuco) desempeñó un papel importantísimo, distrayendo la atención en años de control político y de desarrollo de este medio de información en un país de dimensiones continentales.
Una aproximación de la radio en tiempos de la dictadura de Getúlio Vargas
1941. Los fuegos artificiales explotan delante de un telón de fondo que remite a las colinas de Río de Janeiro. En una lluvia de estrellas de plata, llega la inconfundible figura de Carmen Miranda, con su sombrero de frutas infalible, cantando “mi Ganzá hace chica chica-boom chi” en el musical americano That Night In Rio. Una extravagante pieza de propaganda diseñada para ganarse la simpatía de los vecinos de América ante la guerra mundial.
Las primeras embestidas de Hollywood en este sentido no habían tenido éxito, y justo un año antes, tratando de complacer a los argentinos terminó causado su ira, pues en el film “Serenata argentina” (Down Argentine way, algo para “el sur a la moda argentina”), la primera imagen que se vía en la pantalla era a la mismísima Carmen Miranda cantando en portugués y en inglés (“saussamerican way”). Sin embargo, la película That Night in Rio, llegó a tener un resultado diferente: el foxtrot y samba se hermanaron en números musicales armónicamente bellos, interrumpidos por la llegada de un gallardo oficial de la Marina de los EE.UU. (Don Ameche), quien venía a traer el saludo de los 130 millones de estadounidenses y pedir que los lazos que unían a las dos naciones nunca fueran olvidados. Es difícil determinar con precisión qué es lo más importante en esta cinta: las letras, en todo su absurdo, o la expresión del aturdido oficial junto a Carmen Miranda, especie de embajador semi-oficial del país norteamericano. Este artista, que unos años antes, en 1935, acompañó al presidente Getúlio Vargas en una visita oficial a Argentina y Uruguay.
El presidente Vargas se valió bastante del patrimonio cultural brasileño para robustecer su imagen junto a un público diverso: el pueblo brasileño, los vecinos sudamericanos, los Estados Unidos e incluso la Alemania nazi. Alió la cultura al poder de divulgación de los medios de comunicación de masas, creando así una base de apoyo sólida para su gobierno. El musical cinematográfico norteamericano de “Uma noite no Rio” (1941) dirigida por Irving Cummings será un ejemplo de ello pues consiguió que a través del DIP, el poderoso Departamento de imprenta y propaganda getulista, retratase una figura agradable del régimen. Y la radiante Carmen Miranda, con su visual exótica y de chica-chica bum, era precisamente esa imagen. Getúlio, en el intento de fortalecer su figura, no paró de impulsar la imagen folclórica (balangadãs u ornamento que usan las bahianas en los días de fiesta). Como las bahianas, usó piezas bullangueras con amuletos con la intención de procurar ayuda para mantenerse en el poder, como también para eternizarlo en el imaginario del pueblo brasileño.
La prensa fue muy vigilada, en el varguismo, como lo era en cualquier régimen. Getúlio sabía de su poder político y no se quiso desprender de ella como arma de propaganda. Desde 1937, cuando la censura previa fue impuesta, la calidad de “instrumento del Estado y vehículo oficial de la ideología del Estado Novo” (Capelato, 1998: 171) se le confirió el lugar intermediario entre el poder ejecutivo y el pueblo. Para el caso del Estado de Pernambuco, según Agamenon Magalhães, lo calificó como de “papel legislativo de la prensa”.
El Estado ofrecía buena parte del material para ser divulgado, mayoritariamente compuesto por discursos y acciones del presidente, algo que contribuía a una cierta sensación de ubicuidad sentida en la época. El presidente estaba diariamente en todos los periódicos y en la radio, por lo menos entre las 7 y las 8 de la noche, en el programa “A Hora do Brasil” (La hora del Brasil). En cine, sobre todo en cortometrajes oficiales encargados por el gobierno, muchas veces contando con su presencia, y debía anteceder a las proyecciones. Sus retratos colgaban de los edificios públicos y privados. Para donde se mirase, Getúlio Vargas, sonreía.
El presidente estaba en sintonía con los líderes de su tiempo, e inició sus transmisiones radiofónicas antes incluso que las del presidente norteamericano Franklyn Roosevelt; un pionero en este sentido. Ya en 1931, creó un programa de radio de propaganda para el gobierno, el llamado “A voz do Brasil” Dos años después, bajo la acción del DIP, surgió en su lugar la obligación de emitir “A Hora do Brasil”.
En 1940, relativamente tarde, el medio de comunicación más importante del país, la Radio Nacional, fue “absorbida” por la presidencia. Su apartado tecnológico y su elenco abarcaban todo el Brasil. El mensaje del Estado Novo fue, entonces, transmitido de manera disfrazada a través de un “papel de control social, implícito y difuso, diseminando la excelencia de valores ético-morales y un modelo de sociedad ideal positiva sin, en este sentido, mostrar directa y explícitamente un proyecto político (Augusto, 1993: 19).
Las ondas de radio tienen la tarea de unificar el país, de tronarlo pequeño, pese a su tamaño continental, a tenor de la propaganda oficial. “Con estas palabras, que el milagro de la ciencia me permite dirigir simultáneamente a cada uno de ustedes en particular y a todos en general”, hace su discurso el presidente añadiendo “quiero traducir de corazón (…) el deseo ardiente de avivar también en vuestro espíritu, con la llama de los sagrados entusiasmos, la fuerza de la fe en los destinos de la patria, cada vez más digna de nuestro amor, cada vez más noble, más bella y feliz” (Dutra, 1997: 184).
En este sentido, el reconocimiento de la importancia de la radio fue consensuada dentro del gobierno, y tal hecho no eximía la existencia de contradicciones internas en lo concerniente a su utilización.
En comparación con la Alemania nazi, por ejemplo, la radio brasileña fue infrautilizada. Tal vez por que la cantidad de receptores en este lado del Atlántico no se aproximaba al existente en Europa, que en 1942 no se acercaba al millón. Otro factor importante fue la existencia, dentro del propio régimen, de concepciones divergentes para su utilización. Por ejemplo, en cuanto al DIP defendía el uso prioritario de la radio para fines políticos a la manera italiana o alemana; mientras que el Ministerio de Educación y Cultura propugnaba su empleo exclusivo para aspectos educativos y culturales y se oponía vehemente a su utilización como arma de propaganda política.
La Atlântida (principal compañía cinematográfica del país) y la Radio Nacional brindaban al Brasil sus primeras estrellas, las que eran invitadas a frecuentar el palacio del Catete, dando color y alegría. Pero a Getúlio no se le pasó desapercibido “el papel político que el producto musical popular podría representar” (Tinhorão, 1998: 299), y varios artistas hacían sus presentaciones en los intervalos de la propaganda oficial. A Hora do Brasil comenzaba con los acordes de la ópera “Guarani” de Carlos Gomes, escogida por su función temática: su esplendorosa abertura, aspirante a la grandeza, encajaba perfectamente con la meta deseada.
La samba como arma política
En ese contexto, un género musical no se podía olvidar: la samba-exaltación. Un momento de rearfimación de un régimen que exhibía secuencias nacionalistas, y este tipo de composición con “versos que enaltecían nuestro pueblo, nuestros paisajes, tradiciones y riquezas naturales, la melodía fuerte, sincopada, de sonoridades brillantes (Severiano y Mello, 2002: 177), constituía la banda sonora más apropiada.
Varios de esas Sambas fueron compuestas en el año 1940, y uno de ellos sirvió de paradigma para los demás: “Aquarela do Brasil” de Ali Barroso (0), una corrida musical desde el inicio, con un ritmo creciendo hasta su conclusión magistral y envolvente. A pesar de todo, el autor afirmaba no haberla compuesto por orden del régimen. No obstante, buen número de los elementos más señalados de la ideología del estadonovista se pueden encontrar en esta música. Primeramente, el nacionalismo exacerbado. Basta decir que su estribillo se llega a repetir hasta seis veces: “Brasil, prá mim, prá mim, Brasil”. Luego continúa con el mismo tono, exaltando las bellezas naturales, de la “terra boa e gostosa”, llena de “fontes murmurantes/ onde a lua vem brincar”. Estos piropos eran una especie de canto a la resistencia de la propaganda oficial, que utilizaban estos aspectos pintorescos y turísticos como vehículo de exaltación, despertando en la ciudadanía el orgullo y el amor al país.
Otro verso, un poco más corto, revela otro destacado aspecto de la propaganda oficial: “O Brasil do meu amor/ Terra do Nosso Senhor”. El principal interés declarado del régimen que se instituía era la unificación del país. Por eso, parecía vital resaltar aspectos que reforzasen la cohesión nacional. Todo brasileño, no importaba en que región se encontrara, debería sentirse como tal. Se realzaban, de ese modo, aquellos caracteres que favorecían tal sentimiento, dentro de los cuales uno de los más relevantes era la Iglesia católica, por su situación histórica en la formación del país y, también, por la empeñada adhesión que las autoridades eclesiásticas habían asegurado al varguismo.
La composición también se apropia libremente de los aspectos culturales (“Tira la Mae Preta do Cerrado, Bota o Rei Congo no Congado”) e históricos (“Ah, abre a cortina do passado”) de la nacionalidad brasileña para ilustrar su metáfora de una nación excepcional, artificio usado de manera semejante por el presidente, cuya propaganda exhibía dos vertientes: a) el presente como continuidad del pasado y b) superándolo en todos los sentidos. En el primer caso, el Estado Novo sería apenas un reencuentro con la “verdadeira alma” nacional, un tanto obnubilada después del turbulento comienzo de siglo y las amenazas de las “ideologías alienígenas” como el comunismo o el integralismo. En segundo lugar, se vivía el apogeo de la civilización brasileña, ejemplo clásico del “divisor de águas” en la historia del país, y por eso mismo, se intentaba suplantar en todos los sentidos las realizaciones del pasado. El nuevo régimen afirmaba hacer más por el Brasil que “los dos reinados y los cuarenta años de República” y que “las firmas de actos presidenciales de 1930 a 1943, colocadas en fila, darían para cubrir con una vuelta y media la curva del ecuador” (Garcia, 1994).
Es interesante que la música retrate la nación de manera tan femenina y así tan sensual en sus versos. El Brasil es “lindo e trigueiro”, lugar de la morena “sestrosa, de olhar indiferente” y cortejada por los bohemios (“deixa cantar de novo o trovador”). La nación bajo el Estado Novo es una mujer vistosa, que le gusta cultivar las fiestas y es señora de su grandioso destino: “quero ver/ essa dona caminando/ pelos salões arrastando/ o seu vestido rendado”. Este aspecto se observa cuando lo comparamos con otra música del periodo: “Ai! Que saudades da Amélia”, de Ataulfo Alves e Mário Lago. Compuesta en 1942, se refiere al presente como un Jezebal insaciable, “exigente, egoísta (…) es el presente, la realidad incontestable” (Severiano y Mello, 2002: 205). “Você só pensa em luxo e riqueza/ Tudo o que você quer”. Era un deseo por ser grande, de ser rico. El Estado Novo comprendió la importancia de no romper con esta tradición pero también divulgó una imagen que contase con el apoyo del pueblo.
«Controlar el presente, rehaciendo el pasado y estableciendo el futuro es una práctica indisociable de la gobernabilidad getulista (…). Esa enorme estructura de control de la opinión pública, al mismo tiempo que reprimía cualquier oposición al gobierno, tenía, por otro lado, un profundo efecto sobre la memoria colectiva» (Montenegro, 1992: 101)
A pesar de las contradicciones internas, el autoritarismo brasileño supo manipular los medios de comunicación de masas eficientemente. Y la memoria positiva que buena parte de la población guarda es prueba de ello.
El modelo Pernambucano
Ese modelo nacional de educación doctrinaria fue repetido en los diversos estados del país, en especial en Pernambuco (región del nordeste), donde el interventor federal, Agamenon Magalhães, era asimismo un entusiasta de la educación doctrinaria.
No teniendo el interventor articulado una sofisticada red de divulgación durante su periodo al frente del Estado, sus ideas tendrían ciertamente una repercusión más bien limitada. Pernambuco ocupaba un destacado lugar en el contexto del Estado Novo (1), y esto se debió, también, por la capacidad del interventor por crear realidades que sólo existían dentro de la propaganda oficial y eficiente en la medida en que marcaran la mente de las personas. Mucho de este mundo divulgado por el interventor se tornó verdad, una verdad sutil como un recuerdo y, con todo, sólida como una memoria.
La propaganda agamenonista podía ser clasificada como de doctrina (2), algo que jamás fue negado. Divulgar -doctrinar, en sus palabras- sería condición sine qua non para un gobierno eficiente. “Un gobierno que no escribe, no habla, no oye, ni actúa”, explicó Magalhães en uno de sus escritos, y continuó diciendo que “es un gobierno que no hará entenderse. Es sordomudo (…) no podría realizar ese programa sin una doctrina y sin un órgano de propaganda. Fundamos, por eso, la “Folha da Manha” que ha sido nuestra tribuna. (…) Si no fuese la Folha y el Radio Club, ¿cómo podría haber preparado mi gobierno tan formidable organización cooperativista que se extiende desde la capital al más distante municipio del interior del Estado? (3).
Ese era un tema que no se cansaba de repetir a los que le leían o escuchaban, “verdades que suelto a los cuatro vientos, para que, sobre ellas, mediten los hombres de corazón y consciencia de mi Estado” (4). La prensa, considerada como un órgano del Estado, tenía el deber de divulgar ampliamente los postulados oficiales, y propagar este compromiso, coherente con la política nacional emprendida por Getúlio Vargas, convirtiéndose en un brazo auxiliar en la creación de emociones del Estado Novo, siendo una obligación de la intervención. En este sentido, analizando la situación del interventor, su secretario de educación, Nilo Pereira, comentó:
«me parece que había en él más un doctrinario que el rigor de un periodista. Era la doctrina del Estado Novo que constantemente imponía (…) creo que en ninguna parte de la federación un interventor adoctrinó más sobre el nuevo régimen que el Sr. Agemenon Magalhães. Pero también nadie conocía mejor la situación del periódico» (Pereira, 1972: 70)
Asimismo, “La prensa y la radio son hoy los poderosos motores da la opinión” ponderó Agamenon, y “en un segundo la opinión pude ser esclarecida, modificada su parecer sobre un determinado hecho, como al mismo tiempo, puede ser exaltada, asumiendo actitudes de revueltas y condenas injustas”. El bien y el mal están presentes en la rotativa y en la radio” (5). Pocos políticos de aquella época estaban tan conscientes de la variable “opinión pública” como lo estuvo Magalhães, cualidad que Nilo Pereira clasificó de “psicología de las masas y del `pueblo´”, que consistía en crear condiciones para la satisfacción inmediata de sus necesidades, y así conquistar una sólida base de apoyo popular. Se ve, entonces, una de las bases de sustentación del régimen en Pernambuco: la capacidad de este régimen por cubrir eficientemente largas parcelas de la población, tomarlas como su aliada y enseñar aspiraciones parecidas a aquellos que las defendían. Que esta propuesta política tuvo éxito, no cabe la menor duda.
El siglo XX potenció las condiciones para la creación de los mitos políticos con sus avances tecnológicos (6), y permitió a ciertos políticos que supieran dominar habilidosamente los medios de comunicación de masas y, con ello, ascendieran al estatus de legendarios. Entre ellos encontramos a Agamenon Magalhães, maestro de la “salvaje sinfonía totalitaria” (Lima Filho, 1976: 41) que fue el Estado Novo pernambucano, y maestro titiritero de los medios de comunicación de masas de aquella época.
La radio en Permambuco
La radio mantenía una larga relación con Pernambuco. Por lo menos desde 1910, aficionados a la telegrafía sin hilos, la conocida como la TSF, la utilizaban “a pesar de ser la radiotelegrafia de uso privado del Gobierno, especialmente durante la I Guerra Mundial” (Câmara, 1998: 17). En 1919 fue fundado el Radio Club de Pernambuco (Rádio Club de Pernambuco). A principios de siglo, contar con un aparato de radio no era fácil, pues además del equipamiento ser costoso, era necesario tener una licencia, además de una cascada de documentos; veamos: 1. Requerimiento del señor jefe de policía solicitando un atestado de idoneidad; 2. Requerimiento al señor ministro del ramo de una licencia para instalar un receptor de radio, declarando el motivo de esta solicitud, adjuntando el esquema del aparato y el atestado de idoneidad; 3. Requerimiento al señor director general de telégrafos pediendo encaminar al señor Ministro de Comunicación los requerimientos arriba referidos” (Câmara, 1998: 27-28).
Otra opción, podría ser escoger la “galena”, es decir, un receptor artesanal que:
«consistía en un fragmento de galena (sulfato de plomo natural) ligado a una antena a través de un alambre fino. El sonido viniendo del transmisor era captado por la antena, pasaba por el cristal y podría ser oída por un par de fuentes» (Alcides, 1997: 52)
En el transcurso de los años 20, la radio se tornó como una fuente de divertimento e información. En 1924, las transmisiones del Radio Club fueron oficialmente inauguradas, bajo el prefijo de PRA-8, y dos años más tarde, se inició en el Brasil el pionero “telejornal” (Alcides, 1997: 69). Ya en 1932, se estrenó el “teleteatro”, cuidándose la elección del texto (opereta) de Samuel Campelo y Valdemar de Oliveira titulada “A rosa vermelha”, interpretada por miembros del grupo Gente Nossa (Câmara, 1998: 46). Nacía así un poderoso elemento de divulgación, lo que se percibió a partir de los años 30, cuando la publicidad amplió su presencia, como una señal inequívoca de su poder de penetración en el día a día del pueblo.
Los avances tecnológicos se hacían eco en la población pernambucana, que se sentía atraída por los nuevos modelos, mejorados y con una calidad mayor. De modo que, en 1939, el diferencial era la Válvula Silentode, “una verdadera maravilla” que aumentaba la sensibilidad del aparato y reducía los ruidos de fondo. La compañía Philips, en 1940, anunció el perfeccionamiento en el sistema de sintonía, con una mayor estabilidad gracias a un tipo especial de válvula, concretamente la ECH 3 triodohexodo, que ayudaba a estabilizar la frecuencia y, con ello, se conseguía un mejor sonido.
 Cuando en 1937, Agamenon llegó al poder se encontró con un pueblo apasionado por la radio. La familia se daba cita para disfrutarla, sobre todo, en las narraciones futbolísticas de la copa del mundo en 1938. En este contexto, la tecnología de la radio seguía avanzando, divulgando sus contenidos pues las gentes sino tenían aparatos, procuraban maneras para tener accesos a ellos. Y una de las engañosas soluciones fueron los “bajos parlantes” que consistían en equipamientos rústicos, pero extremadamente funcionales. Con materiales simples (a partir de lengüetas hechas con latas de aceite, palos de escobas), elementos baratos (un imán en forma de U, hilo) y algunas habilidades, se lograba construir un receptor, que con un alambre extendido en los tejados de las casas, a modo de antena, y un cono de cartón sirviendo de amplificador, las ondas eran captadas y el sonido inundaba las casas.
Cuando en 1937, Agamenon llegó al poder se encontró con un pueblo apasionado por la radio. La familia se daba cita para disfrutarla, sobre todo, en las narraciones futbolísticas de la copa del mundo en 1938. En este contexto, la tecnología de la radio seguía avanzando, divulgando sus contenidos pues las gentes sino tenían aparatos, procuraban maneras para tener accesos a ellos. Y una de las engañosas soluciones fueron los “bajos parlantes” que consistían en equipamientos rústicos, pero extremadamente funcionales. Con materiales simples (a partir de lengüetas hechas con latas de aceite, palos de escobas), elementos baratos (un imán en forma de U, hilo) y algunas habilidades, se lograba construir un receptor, que con un alambre extendido en los tejados de las casas, a modo de antena, y un cono de cartón sirviendo de amplificador, las ondas eran captadas y el sonido inundaba las casas.
Principalmente a partir de los años 30, se vivió la moda de la radio. Surgieron programas, grandes galas y el corazón de la ciudad batía a ese ritmo. En la capital, Recife, llegaban los astros, ya sean nacionales (Francisco Alves, Sílvio Caldas, Carlos Galhardo, Luiz Gonzaga, Orlando Silva, las hermanas Linda y Dircinha Batista) y también internacionales, por ejemplo el cantante norteamericano Bing Crosby que se presentó durante la II Guerra Mundial.
Agamenon se vio favorecido por un malentendido pues, Carlos Lima Cavalcanti, cuando era gobernador decretó “el uso de receptores de radio en todos los municipios del Estado para audiciones públicas” (Câmara, 1998: 47). O sea, ya existía toda una red a disposición para ser usada y, ¿cómo fue usada? No precisamente de forma casual, pues el 27 de julio de 1939, faltando menos de un año para el golpe de estado, otorgó a las finanzas del Radio club de Pernambuco con “una subvención anual de 100:00$000”(7), colocándose claramente al servicio del régimen.
Luego inauguró su programa de radio, el “Conversación con el oyente”, en la misma emisora, donde “respondía cartas, preguntas o disertaba sobre temas de interés general” (8). El interventor reconocía que tan sólo transmitir sus mensajes en la radio no era suficiente y que su divulgación de forma clara y atrayente, sería vital para conquistar un poco más, si cabe, los corazones y mentes de la ciudadanía. Tal incumbencia, por tanto, no podría quedar a cargo de cualquiera y se alió a los experimentados locutores de la Radio Club. La exigente empresa demandaba frecuentes ejercicios de respiración (“para evitar los desagradables hiatos en la secuencia de la locución” (Câmara, 1998: 146), claridad en la dicción y precisión tanto en la inflexión cuanto en la entonación de la voz, convirtiéndose estos profesionales en un elemento llave para la buena imagen del gobierno. Las crónicas del interventor eran lindas pues se hizo eco de ellas uno de los principales artistas de la época, Ziul Matos, “uno de los más famosos galanes de novelas, narrador y locutor de éxito (…) considerado durante décadas la voz más bonita de la radio pernambucana” (Câmara, 1998: 106).
La profundidad entre las relaciones entre el interventor y la Radio Club quedó expresa en un acontecimiento al final de su gobierno, gracias a la figura del periodista Assis Chateubrian, amigo personal, que había incorporado al periódico Diário de Pernambuco su propia empresa, los diarios asociados y, también intentó adquirir la emisora. “Bajo fuerte influencia de los modelos autoritarios estadonovista (…) Agamenon Magalhães, expropió las acciones del Radio Club para evitar su venta, alegando defensa del patrimonio público del Estado” (Alcides, 1997: 65)
La Radio Club tuvo un papel fundamental en la construcción del mito agamenonista. Con frecuencia, sus oyentes eran bombardeados por las diversas piezas de propaganda, cuidadosamente elaboradas para capturar su gracia y recordar a su figura. Algo de este sentir lo iremos a reproducir a renglón seguido, una transcripción de la noticia que fue leída el día 2 de enero de 1938, aniversario de la toma de gobierno de Agamenon:
«Aún no se ha borrado de los ojos del pueblo pernambucano, el edificante espectáculo de intensa vibración cívica que marcó la toma del poder del señor Agamenon Magalhães en el gobierno del Estado de Pernambuco. La multitud ansiosa y emocionada con su apoyo y con sus palmas al nuevo jefe del Estado que ha acudido patrióticamente a la llamada de su tierra, para rehabilitarla en el concepto sereno de la nación. En aquel día, aún nítido en nuestra memoria, el profesor Agamenon Magalhães, sin jactarse y sin frases enfáticas, ante un discurso claro, equilibrado y justo, prometió al pueblo que daría a Pernambuco toda su audacia voluntad de trabajar por él (…) Vemos así, pernambucanos, que no fue en vano nuestro júbilo cuando meses atrás dimos al nuevo jefe del Estado nuestro voto de simpatía y confianza. Pernambuco ya no es el campo árido, seco, sombrío, poblado de voces misteriosas con un angustiante aspecto de fantomas y zombies. Pernambuco, ahora ha despertado, como de un sueño; está florido, encantado con el renacer nuevo y fecundo. Frutos generosos apuntan en los campos alegres. Repuntó el sol glorioso. Es la vida que resurge. Es la felicidad que llega» (8)
Se ha de apreciar en esta locución que posee algunos elementos bastantes característicos de la propaganda estadonovista. El acostumbrado contrapunto antes/después; la afirmación de renovada completa e instantánea del cuadro político y social apenas con la llegada al poder del interventor, no se presenta propiamente como un proceso y si como algo semejante a una redención automática, que los sentidos de la población podían captar gracias a los medios de comunicación, creadores de esta nueva atmósfera. No cambió la realidad, pero las impresiones sobre ella se modificaron. Siguiendo el mismo ejemplo, a las imágenes del líder redentor que atiende a los llamamientos de su pueblo en apuros y, olímpico, asume sus destinos delirantemente aclamado por esta misma gente que tanto lo deseó en el poder, es perfecta desde el punto de vista de la publicidad. Sumando a todo esto el vigor de una primorosa locución radiofónica, de frases lindas en tono vibrante, nos encontramos con un primor de comunicación y divulgación política. Con justicia suspiró el interventor: “si no fuesen por la Folha y por el Radio Club” (10).
Notas
(0) Ari Barroso compuso ‘Aquarela do Brasil’ a principio de 1939, una noche de lluvia torrencial, que le obligó a quedarse en casa, contrariando sus hábitos. Al respecto Ari dijo: “Senti iluminar-me uma idéia: a de libertar o samba das tragédias da vida”.
- Podemos “considerar o Estado e la Interventoria, como palco de realizaciones pioneiras y experimentales, una ‘Interventoria Modelo’ y ‘laboratorio’ de los objetivos estadonovistas”. Lima, DJ. (1988). Estadonovismo: Historiografia e História (Hipóteses sobre el Agamenonismo). 1988. Disertación. (Mestrado en Historia) – Centro de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Federal de Pernambuco, pág. 92.
- A la difusión de concepciones que permitan solucionar tensiones y crisis existentes, solución representada por la operatividad de la ideología, denominaríamos ‘propaganda de doctrinamiento’. Esta, normalmente realizada por un partido, busca ‘conquistar la opinión por la difusión de su ideología y se programa. Se trata de volver conocidas y hacer valer las ideas y los objetivos del partido’”. Garcia, N. (1997). “Propaganda Ideológica: Bases para um Modelo de Análise”, en Revista Comunicações e Artes, 7, http://jahr.org/nel/artigos/pideologia/metodo.htm. (Consultada el 05 de agosto de 2012).
- Folha da Manhã, 23 de febrero de 1941.
- Folha da Manhã, 18 de julio de 1939.
- Folha da Manhã, 25 de febrero de 1938.
- “Para transformar las viejas ideas en fuertes y poderosas armas políticas era necesario cualquier cosa más.” (…) “No obstante, el suelo venía siendo preparado desde hacia mucho tiempo para el mito del siglo XX, no habría producido su fruto sin la utilización hábil de la nueva herramienta técnica.” Cassirer, E. (1961). O mito do estado. Lisboa: Europa–América, pág. 337.
- Folha da Manhã, 28 de julio de 1938.
- Lima, Dj. (1988). Estadonovismo: Historiografia e História (Hipóteses sobre el Agamenonismo). Disertación. (Mestrado en Historia) – Centro de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Federal de Pernambuco, pág. 138.
- Folha da Manhã, 4 de febrero de 1938.
- Folha da Manhã, 23 de febrero de 1941.
Referencias
- Alcides, J. (1997). PRA-8: O Rádio no Brasil. Brasília: Fatorama.
- Augusto, S. (1993). Este mundo é um pandeiro: a chanchada de Getúlio a JK. São Paulo: Companhia das Letras.
- Câmara, R. (1998). Fragmentos da História do Rádio Clube de Pernambuco. Recife: CEPE.
- Capelato, M.H. (1998). Multidões em cena – propaganda política no varguismo e no peronismo. Campinas: Papirus.
- Dutra, El. (1997). O Ardil totalitário: imaginário político no Brasil dos anos 30. Belo Horizonte y Rio de Janeiro: UFMG y UFRJ.
- Garcia, N. (1994). O que é propaganda ideológica. São Paulo: Brasiliense.
- Lima Filho, A. (1976). China Gordo: Agamenon Magalhães e sua época. Recife: Universitária.
- Montenegro, A. (1992). História oral e memória: a cultura popular revisitada. São Paulo: Contexto.
- Pereira, N. (1972). Agamenon Magalhães. Uma evocação pessoal. Recife: Taperoá.
- Severiano, J. y Mello, Z. (2002). A Canção no Tempo – 85 anos de músicas brasileiras. São Paulo: Editora 34.
- Tinhorão, J. R. (1998). História social da música popular brasileira. São Paulo: Ed. 34.
 Grupo Educom Grupo de investigación para medios de comunicación y educación
Grupo Educom Grupo de investigación para medios de comunicación y educación